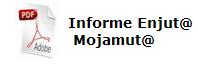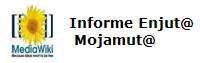Una ética familiar del bandidaje

Esa tarde a finales de septiembre, y tras asistir a una misa de difuntos, tuvo lugar una espontánea reunión familiar. En ella participaron todas las mujeres de la casa: la madre-abuela, sus tres hijas y las dos nietas. Puesto que no había ningún hombre para juzgarlas, tuvieron una divertida conversación de harén bajo la parra del porche, cuajada de uvas negras.
Nicolasa, la mediana de las hijas, rompió el hielo al preguntar dónde podría encontrar un calzador largo, de los que se usan para ponerse las botas de montar. Entonces su hermana menor –Eurídice- saltó de la silla como impulsada por un resorte:
-"Yo tengo uno, yo tengo uno".
Y sin mediar palabra salió corriendo
hacia la casa y volvió triunfal esgrimiendo un magnífico
calzador con casi 50 centímetros de diseño,
en madera pulida y con el minúsculo logotipo de un
hotel berlinés.
Y fue como si hubiera abierto la Caja de Pandora.
Todas las demás –sin importar la enorme diferencia
de edad, entre los 9 y los 73 años- lanzaron al unísono
un grito de guerra escalofriante:
- "¡Dámelo! ¡Dámelo!".
Ella, mientras tanto, se aferraba al calzador diciendo:
- Es mío, es mío.
Antonia, la mayor de las hermanas, intentó poner orden en el griterío mandando callar a sus dos hijas. Cuando guardaron silencio para tomar aliento, aprovechó para preguntar los detalles del hotel de donde provenía el calzador. Porque todas habían detectado al primer golpe de vista que era uno de esos preciosos objetos que uno encuentra en las habitaciones de hotel. Tras aclarar nuevamente que el calzador era suyo, Eurídice consintió que las otras lo tocaran, para poder apreciar el peso, el tacto, el color y, sobre todo, el logotipo del hotel.
La madre-abuela presenciaba la escena en silencio, sonriendo satisfecha ante el ambiente de complicidad de sus polluelas. Antonia, que por ser la mayor era la que siempre iba a los mejores hoteles, confesó que a ella nunca le había tocado una habitación con calzador, pero que sentía auténtica devoción por los artículos de escritorio. Y que a lo largo de los años había ido reuniendo libretas, libretitas, lápices, carátulas de fax, bolígrafos, cuartillas, sobrecitos para tarjetas, carpetas y gomas de borrar de todos los hoteles por los que pasó.
- Una nunca sabe –dijo- si los va a necesitar algún día.
Su hija adolescente comentó que a ella lo que le gustaban eran "las chucherías del baño". Así, a sus 19 años había conseguido reunir una impresionante colección de peines, jaboncillos, maquinillas de afeitar, cepillos de dientes, y un sinfín de minúsculos botecitos llenos de productos que siempre olían a almendra amarga y que no estaba dispuesta a utilizar "nunca jamás".
Nicolasa, la rara de la familia, les contó la anécdota del capricho que tuvo en un hotel de Zaragoza. Pero antes les explicó que cuando entraba por primera vez en una habitación de hotel descolgaba los cuadros–y eso siempre incluía los bodegones- y los metía en el armario para no tener que dormir en su presencia. Pero en Zaragoza le pasó justo lo contrario, que entró en la habitación y se quedó prendada de un cuadro con un grabado de la serie negra de Goya. Durante todo el fin de semana estuvo imaginando cómo podría hacerse con él sin que el hotel se percatara. Cuando tuvo la solución, esperó a que el lunes abrieran las tiendas. Entonces bajó a un "todo a cien", compró un destornillador de estrella, subió al cuarto, desatornilló la parte posterior del cuadro y extrajo la lámina con el grabado (una lámina bastante buena, por cierto). Con la lámina oculta en un periódico de los grandes bajó a una copistería que había localizado el día antes e hizo una fotocopia de la lámina. Volvió a esconder la lámina y copia entre las hojas del periódico y subió a la habitación, colocando esta vez en el marco la fotocopia del grabado. Lo atornilló nuevamente y lo colgó en la pared, metió sus cosas en la maleta y puso cara de póquer cuando al pagar la factura en recepción lo hizo sobre el enorme periódico que llevaba en la mano y ocultaba el cuerpo del delito.
La madre-abuela se sintió cómplice aunque responsable, y viendo el cariz que estaba tomando la conversación se atrevió a puntualizar que ella lo único que se permitía traerse de los hoteles eran las toallas para salir del baño. Y a esas alturas de su vida, y tras haber viajado desde los veinte años, aún conservaba “cienes” y “cienes”, a pesar de haber ido regalando grandes cantidades de ellas cada vez que alguien se mudaba de casa. Absolutamente indestructibles, la mitad de esas toallas han sobrevivido a los hoteles para los que fueron hechas.
Y fue entonces cuando la pequeña, que hasta entonces se había limitado a escuchar con mucha atención, inmersa en su continuo proceso de aprendizaje, consiguió callarlas a todas desde la atalaya de sus nueve años:
-Pues yo no sé por qué os complicáis tanto la vida. Si os lleváis las cosas de la habitación siempre van a saber que habéis sido vosotras. Cuando yo era chica y estuve en Eurodisney sólo tenía que esperar a que mi madre se metiera en la ducha. Entonces abría la puerta del pasillo y buscaba el carrito. Veía cada cuánto tiempo salía la camarera a coger algo y calculaba cuánto iba a tardar en volver. Entonces aprovechaba y cogía todas las cosas con dibujitos de Mickey que no estaban muy altas. Después, cuando mi madre salía de la ducha le decía que había venido una camarera vestida de Minnie Mouse a regalarme todos esos tesoros por ser una niña buena.
Y todas supieron a partir de ese momento qué es lo que verdaderamente une a una familia.
Más relatos de S.M., pulsar aquí
e-mail de contacto: elraku@gmail.com