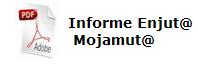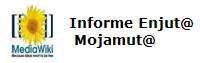Sardinas en lata
Vivo en Madrid y muero cada mañana cuando tengo que desplazarme a mi oficina. En las calles y en las circunvalaciones no caben más coches, los vehículos atrapados y acorralados entre los de su misma especie avanzan con la lentitud de una tortuga, ignorando que existen marchas más allá de la primera.
Un aciago día llevé mi anciano coche al taller para que le hicieran una revisión previa a la ITV y un lifting de chapa del que estaba muy necesitado. Para ir a la oficina no tenía otra opción que el transporte público, a saber: el metro y el autobús. Me dispuse por la mañana, recién duchada, maquillada y peinada a bajar las escaleras del metro. A los dos minutos vino el primer tren mostrando una imagen apocalíptica de manos, mejillas, narices, codos, frentes, cabelleras y calvas aplastadas contra el cristal de puertas y ventanas, todo ello como una argamasa humana unida por la propia presión de los cuerpos(1) . En el andén esperaba una doble fila de los sufridos usuarios de los servicios de transporte público. El tren paró y se abrieron las puertas, no salió nadie y alucinada comprobé que donde no había espacio entraban otras diez personas más, a fuerza de codazos y empujones. Me sentí incapaz de hacerme sitio por este procedimiento y dejé pasar el tren. Esta escena se repitió unas seis veces hasta que llegó un tren en el que se podía entrar sin despachurrar a nadie. El calor dentro del vagón era pegajoso y mi refrescante ducha estaba perdiendo toda su eficacia, el maquillaje se derretía y el pelo languidecía mimetizándose con el ambiente mucilaginoso. Cuando salí del vagón de metro parecía que volvía de la guerra y aún me quedaba tomar el autobús. Mansamente me coloqué en una infinita cola del 115 y conseguí subir en el tercer autobús.
Si sumáramos esta experiencia inhumana a la circunstancia de que era lunes, no se podría concebir peor inicio de la semana laboral. Al finalizar el día, busqué desesperadamente algún alma caritativa que fuese en dirección a mi zona residencial, pero solo encontré adictos al trabajo que salen a las 10 de la noche de la oficina. La debilidad se adueñó de mi voluntad y me marché a casa en taxi, con el consiguiente dispendio innecesario.
El martes volví a bajar las escaleras del metro -esta vez con mayor conocimiento de causa- y me dispuse con paciencia a dejar pasar los trenes hasta que viniese uno ocupado al 98%. A mi lado en el andén había una rubia de bote, vestida toda ella de color hueso, con los complementos del mismo color, que parecía que acababa de salir de la portada del Vogue. Me dije para mí: me apuesto lo que sea a que esta empuja y le clava los tacones de aguja a quien se le resista. Efectivamente, la rubia se metió en el vagón embistiendo como un toro, restregando su maquillaje por toda prenda que se le pusiese a su alcance y haciéndose hueco sin importarle que sus delicadas prendas se ajasen. El resto de la semana me aclimaté, sin perder nunca la dignidad y me parecía que toda la vida había sido una sardina enlatada pero que hasta ese momento no lo había percibido con tanta nitidez.
Ahora, desde mi coche, totalmente enlatada en la M-30, al menos dispongo de un espacio suficiente para respirar, puedo escuchar la radio y charlar con mi amiga que viene conmigo desde hace años(2). De esta experiencia, además del horror al contemplar con que facilidad pierde la gente la dignidad, me queda una duda:
Si el Sr. Gallardón tomase el metro en la hora punta de la mañana, ¿se comportaría cómo la rubia de bote o cómo una servidora?(3)
Más relatos de Lula, pulsar aquí
e-mail de contacto: seccionfemenina@gmail.com

(1) Ni el Bosco podría imaginar esta escena en
la parte derecha de su tríptico de El jardín de las delicias.
(2) Aún tengo remordimientos desde la última vez que, por tener
también el coche en el taller, la abandoné a su suerte y el shock
la llevó al hospital durante dos semanas.
(3) Mi hija, la benjamina, que derrocha lógica pragmática por todos
sus poros, dice que vaya tontería, Gallardón jamás tomaría el metro
en hora punta, ni en otra hora que no fuese la de la inauguración.