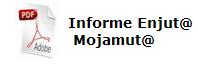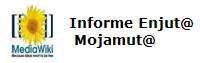El desierto
Ayer soñé que cruzaba el desierto. Yo vivía en una gran ciudad llena de rascacielos como las que aparecen en las películas americanas, de esas que para ver el cielo te tienes que tumbar en el suelo. El asfalto y el cemento me asfixiaban. Un día no puede soportarlo más y en lugar de encaminarme al trabajo tomé la Gran Avenida y me dirigí al horizonte. Resultó que los suburbios de la gran urbe eran los de una ciudad árabe punto de partida de largas caravanas de camellos que cruzaban el desierto, un desierto de suaves dunas de fina y dorada arena. Sentí que podía cruzarlo, que aquel silencio era la paz que buscaba, que mi instinto me llevaría de oasis en oasis y que no me traicionaría. Así que, cambié mis ropas de ciudad por otras más adecuadas; cogí una cantimplora, un plano y cuatro cosas más; imaginé el mar al otro lado de aquella playa infinita y empecé a andar.
Cuando apenas había perdido de vista las palmeras apareció corriendo un antiguo compañero de trabajo, venía a pedirme que volviera, decía que me necesitaban y me advirtió muy seriamente de que mi aventura era muy peligrosa y de que pronto me cansaría de ella. Pero yo sólo veía un rostro pálido y cansado agobiado por una corbata demasiado apretada, le pregunté que cómo me había localizado y me explicó que habían rastreado la señal del móvil, me despedí de él, di media vuelta y apagué el teléfono.
En las semanas siguientes me encontré con otras dos personas, una era un hombrecillo amable con gafas y manguitos que arrastraba una gran máquina que escupía tinta en todas direcciones, necesitaba ayuda para manejarla y había venido al desierto a buscarla (así son los sueños), pero yo no podía prestársela y le vi alejarse ocupado y preocupado. La otra era un ricachón de chistera y chaqué, acomodado entre cojines en una alfombra voladora con la estrella de Mercedes Benz, que me tentó con un buen puesto en su empresa que me haría ver la ciudad de otra manera, me hizo dudar y rellené montones de impresos de solicitud que por la noche quemó para calentarse.
Por fin, se acabaron las visitas y seguí mi camino en solitario, de oasis en oasis, sin frío ni calor, relajada y en paz por primera vez en mucho tiempo. No crean que todo era ocio, decidí que me convenía estudiar el idioma de los hombres del desierto para cuando llegara a mi destino y me dediqué a ello con ahínco varias horas al día, aprovechando que en los sueños las cosas aparecen cuando toca sin tener que cargar con ellas leí libros gordísimos en enormes y cómodas jaimas y disfruté aprendiendo como nunca conseguí disfrutar de niña en el colegio. Pero un día un hombre entró en mi tienda e interrumpió mi estudio para decirme que el camino que quedaba era más duro que el que había recorrido y que volver era más fácil que seguir. Aquella noche sentí frío por primera vez.
Después de aquel encuentro nada volvió a ser como antes, empecé a encontrar fatigoso caminar por la arena, el sol me deslumbraba y me costaba dar con el siguiente oasis, yo podía ver con claridad que nada había cambiado, que todo seguía igual pero no podía sentirlo así. Empecé a acusar el aislamiento y volví a encender mi teléfono móvil y mandé algunos mensajes a los antiguos amigos pero la cobertura era muy pobre y sólo tenía comunicación de tarde en tarde. En un oasis me ofrecí a ayudar a un grupo de caminantes inexpertos pero me rechazaron, tuve más suerte con unas mujeres en un pozo que agradecieron mi pequeña ayuda y me hicieron sentir necesaria. Volvió a aparecer el ricachón de los formularios y esta vez los rellené con más interés pero con idéntico resultado.
Un día, vi una caravana a lo lejos, a estas alturas estaba ya tan desanimada que me empeñé en creer que era un espejismo hasta que tuve que esquivar el primer camello. Los jinetes vestían a la occidental pero llevaban un turbante verde que les cubría casi toda la cabeza y hablaban la lengua de los hombres del desierto que yo había estudiado, me alegré tanto de poder practicarla que les acompañé al oasis al que se dirigían. Estos comerciantes nómadas necesitaban un ayudante y me propusieron un trato: a cambio de mi trabajo me darían clases prácticas de su idioma durante el trayecto hasta el próximo pueblo y, al llegar, un camello que conocía el camino al mar, aunque tendría que esforzarme en convencerle de que me llevase hasta aquella enorme extensión de agua que no podía beber.
Acepté de inmediato, disfruté de la compañía como antes había disfrutado de la soledad y lloré cuando nos despedimos. Volví a cambiar mis ropas por otras aún más apropiadas y rehice mi pequeño equipaje con más tino, volví a imaginar el mar frente a las dunas, esta vez aferrada a las riendas de mi camello, y... me desperté.
Más relatos de Mabeco, pulsar aquí
e-mail de contacto: mabeco@ya.com